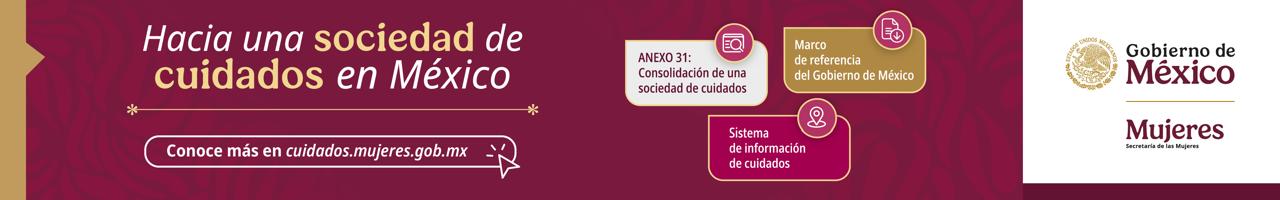México al desamparo de los dioses
Partamos de la ficción:
A inicios de la década de 1960 del siglo pasado, en el auge de la Guerra Fría, Stanley Kubrick presentó su obra Dr. Strangelove, basada en el libro Red Alert del escritor inglés Peter George. Tanto el libro como el filme, cada uno bajo su propia lógica, abordan el desastre nuclear que podría suscitarse por la ineptitud de los gobiernos que confían sus arsenales a individuos que no están exentos de sentimientos redentores. Previo a la salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, se habló hasta el cansancio de la valija nuclear que estaba bajo el control del mandatario, la Guerra Fría tan presente en el siglo XXI.
Al escuchar las reflexiones de los medios especializados en seguridad, me recordaron la obra absurda de Kubrick donde uno de los personajes principales genera un problema de seguridad global, por creer que el agua contenía agentes que debilitaron su virilidad. En Dr. Strangelove una parte del mundo se destruye por la ignorancia de este personaje que decide el futuro de una nación a partir de sus problemas emocionales. Por si fuera poco, este personaje hace de Dios su cómplice y exclama: “Si Dios quiere, prevaleceremos en paz y libres de todo miedo, a través de la pureza y la esencia de nuestros fluidos corporales. Que Dios los bendiga a todos”. Acto seguido se activan los protocolos de destrucción masiva y el resto es historia.
Por supuesto, Estados Unidos no estalló en pedazos y Trump entregó la valija para que quedara bajo el resguardo de Joe Biden. De la lógica del trabajo de Peter George y Stanley Kubrick, me interesa la figura de Dios como responsable de dar vida a una nación y también como concepto que justifica la destrucción de una nación como la estadounidense. Históricamente, Estados Unidos se ha vanagloriado de ser un país bajo un designio divino fundado por migrantes que eliminaron las herencias culturales de los pueblos indios. Dios, como concepto, es palabra y manto que otorga sentido al nacionalismo estadounidense de costa a costa, que tiene en la Biblia un punto de partida cultural como pilar y manual de su pensamiento moral.
La política en su médula, republicana o demócrata, coincide en Dios como origen y alimento infalible para el pueblo. Recordemos las guerras estadounidenses, la figura del capellán castrense, que concede indulgencia cabal, elimina la culpa de los asesinatos cometidos por los soldados y hace de Dios el motor ideológico que mueve a los ejércitos. Si el manual de Moisés dice: “no matarás”, el capellán contraargumenta a favor del bienestar y libertad del pueblo que es la patria y es Dios. Es una contradicción divertida. Si, por ejemplo, Dios apoyó el rumbo de Estados Unidos bajo el mandato de Trump, ¿qué Dios apoyó la embestida política de Joe Biden en contra del primero? Dios, como diría José Revueltas, existe dentro del hombre y no fuera de él. Guste o no, la figura de Dios unifica a la cultura de nuestro vecino del norte; no obstante, deberán prepararse para entender mejor el budismo, taoísmo, hinduismo, jainismo y el islam, pues son el futuro de las deidades globalizadas que cambiarán el rumbo del siglo XXI. Se espera que para el 2035 el islam supere al cristianismo en Estados Unidos.
Partamos de la tradición:
Si Dios, como concepto, unifica y radicaliza a Estados Unidos, ¿bajo el significado de qué deidad o idea estaríamos dispuestos a ir a la batalla social, política o militar como mexicanos? En México no tenemos a Dios de nuestro lado, curioso que en un país tan religioso seamos ateos nacionalistas y, sin embargo, nuestra herencia prehispánica nos legó una plétora de dioses desconocidos y olvidados, una patria fragmentada desde la Conquista a la fecha donde no existen puntos de comunión entre regiones y por tanto la unidad nacional es nula. El norte no se mezcla con el centro, el centro no se entiende con el sur y, por la distancia desértica, el norte no repara en el sur y viceversa. Es una realidad que en aras de la simbólica unión nacional se intenta negar: ni tradiciones, ni dioses, ni intereses unen al país. Por supuesto, Estados Unidos también tiene intereses que no coinciden entre regiones, sin embargo, los une Dios como destino moral, así fue desde la fundación del país en 1776.
Y ¿qué pasa con México? Olvidando la Independencia y trasladándonos hasta nuestra Revolución a principios del siglo XX, continuamos en el ejercicio profuso de definirnos como cultura y nación al no tener un pilar que nos dé fe y razón de ser mexicanos. Hace un par de días vi un video de Alberto Mayagoitía donde se busca definir a nuestro país a partir de un larguísimo testimonial culinario y de luminarias nacionales que nos brindan identidad. Eso es exotismo puro y barato, pero que entiendo es la receta del momento político, exaltar nuestro pasado prehispánico para definirnos en el presente.
La nueva administración de cultura del Gobierno Federal se ha dedicado a alejarse de las Bellas Artes con la consigna de potenciar un falso resurgimiento de las culturas populares y los pueblos originarios exaltando los valores de las múltiples castas que son parte de México. No obstante, este rescate cultural que supuestamente potenciará el orgullo identitario de la nación se queda apenas en un vano intento desvirtuado por la nula estrategia de posicionamiento de los pueblos originarios en el ideario del país. Vestir de manta, utilizar huipiles y filipinas de lino pareciera que es la única estrategia tácita del aparato cultural mexicano para exaltar a las culturas originarias que nos dan identidad en el mundo. Un error más de esta estrategia es que, como en cualquier administración pasada, el centralismo provoca que al hablar de culturas populares y ancestrales el discurso se centre en el sur del país. Este esfuerzo de la Secretaría de Cultura es vano porque, al obligar una revaloración simbólica del pasado ancestral del país a través de los pueblos originarios, logra un efecto contrario y no contesta la pregunta fundamental: ¿Qué nos une como mexicanos? Claramente no es nuestra herencia ancestral.
Sugería Jaime Torres Bodet, nuestro pensador y ex Secretario de Educación Pública, que: “No hay problema social que no rescate como raíz recóndita la ignorancia”. De cara a las próximas elecciones, el próximo candidato que pretenda ser diputado, gobernador o presidente de México en cuatro años, deberá repensar su quehacer político más allá de las promesas de campaña. Cuando Jaime Torres Bodet asumió su tarea como Secretario de Educación Pública, una de sus labores primordiales consistió en erradicar el analfabetismo que reinaba en el país. No obstante, la conceptualización del analfabetismo tenía que ver también con abrirse al universo de las ideas que nos brindaría identidad nacional moderna e ilustrada sin recurrir al desgastado pasado indígena que a la fecha es un gancho turístico.
Como lo he dicho en otras ocasiones, basta con revisar los libros de texto de los estudiantes mexicanos para darnos una idea de cuánto sabemos acerca de nuestra herencia originaria. La táctica revisionista de nuestro pasado indígena nos repele más de lo que nos atrae.
La contienda política:
Cuando Andrés Manuel López Obrador habla de sus “sueños” para México, hace hincapié en que son los pobres quienes ocupan el lugar privilegiado de la agenda nacional. Habría que definir en estos tiempos de pandemia quiénes son los pobres. El presidente mexicano, a lo largo de sus dos primeros años de mandato, no ha trabajo para unir al país y, si no elimina la opacidad de sus procederes, es complicado entender cuáles son sus objetivos respecto al cambio profundo que desea lograr. En más de una ocasión he compartido la mesa con personas a quienes considero brillantes, que conocen al presidente y están verdaderamente convencidos del amor que López Obrador le profesa a México, aunque sus procederes no empaten con sus acciones. Peor aún, cuando habla del país, no tiene idea de qué nos define como tal a pesar de jactarse de ello. Ninguna de las definiciones de lo que es el país, según López Obrador, es suficiente para mover uniformemente a la masa que somos los mexicanos. Jugando un poco al abogado del diablo, así como el presidente no tiene idea de qué es México, tampoco la oposición política lo sabe.
Hoy inicia la anticipada contienda electoral del 2021 e incluso del 2024. Con Ricardo Anaya se comenzará a organizar una oposición fallida contra el gobierno de López Obrador. Me atrevo a decir que las propuestas de los candidatos se limitarán a prometer lo obvio con el mejor ánimo de lograr la victoria electoral. Si Anaya o cualquier político desea ser un verdadero contendiente deberá solucionar el enigma, la palabra, el nombre de Dios que une a México.
Nuestro presidente presume conocer el sentir del pueblo, pero una cosa es conocer a México y sus poblados y, la otra, es conocer en verdad qué nos une. Insisto, si López Obrador lo supiera, no aplaudiría la abnegación y la pobreza como un rasgo que nos enriquece y ennoblece. Lo que no tenemos como mexicanos es orgullo, y tal vez podría ser el orgullo, nuestro Dios, cuya revaloración divina (olvidando que es un pecado capital) podría unirnos en torno a una revolución que presionara a las castas políticas a repensar sus propuestas asistencialistas a favor de una verdadera unión de la vasta región que es México. En un país donde los dioses se cuentan por cientos, es triste saber que somos ateos sin convicciones.
Nota al calce: hoy, ante la catástrofe sanitaria y al ver cómo se comporta la sociedad, me queda claro que el desacato a las medidas de cuidado personal contra el coronavirus es una forma de sublevación débil que, si bien no derriba de tajo las instituciones financieras del país, merma como la humedad los pilares de la credibilidad de México ante el mundo. ¿Quién quiere visitar México?
Crónica de Hugo Alfredo Hinojosa de El Universal.